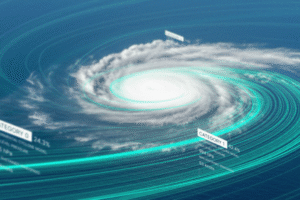Por: Gildardo López Hernández
La llegada de Claudia Sheinbaum a la presidencia de México fue presentada como la continuidad serena del obradorismo, como si el país pudiera transitar de un presidente mesiánico a una presidenta tecnócrata sin que se rompiera nada en el camino. Claro, eso es lo que uno cree cuando no ha vivido en México los últimos… cien años.
Sheinbaum no heredó un país, heredó un incendio con banderas de la 4T clavadas en medio. Su reto no es sólo ejercer el poder, sino convencer al país (y a su propio partido) de que realmente lo tiene. Con la sombra todavía parlante de López Obrador, una oposición telenovelera, gobernadores que se creen virreyes y un Congreso lleno de traidores sonrientes, su presidencia es menos un mandato y más una operación de control de daños.
Y por si no fuera suficiente el caos nacional, Donald Trump ha regresado a la presidencia de Estados Unidos. Perfecto. Justo lo que necesitaba una presidenta nueva: un bully imperial con acceso a Twitter y ojivas nucleares. En teoría, esto podría ser una bendición política. Trump es el enemigo soñado: ruidoso, racista, agresivo y empeñado en hacer de México su sparring favorito.
Pero Sheinbaum, con su talante médico-académico, aún no ha capitalizado este recurso. Podría convertirse en la voz de la dignidad mexicana frente al gigante del norte, proyectarse como estadista firme, protectora de migrantes y defensora del comercio justo. Podría usar la amenaza externa para ordenar a sus gobernadores, cerrar filas en el Congreso y acallar ambiciones internas. Pero no lo ha hecho. Aún se comporta como jefa de laboratorio, no como jefa de Estado.
La mochila con piedras: desapariciones, violencia, justicia, corrupción
Su falta de narrativa no es sólo timidez. Es también producto de los escombros que está pisando. México vive una crisis de desapariciones que no se arregla con cifras maquilladas. La inseguridad sigue devorando regiones enteras donde el crimen organiza mejor que el Estado. La reforma judicial está cargada de potenciales explosivos democráticos, al abrir la elección de jueces al voto popular sin garantías institucionales. Y la corrupción, esa vieja costumbre nacional, no se detiene solo porque la presidenta tenga buena reputación personal.
Cada uno de estos problemas le resta legitimidad. ¿Cómo exigir respeto a Trump mientras los padres de los desaparecidos marchan frente a Palacio? ¿Cómo negociar condiciones de comercio cuando los jueces podrían ser elegidos como si fueran candidatos a reality show? ¿Cómo defender inversiones extranjeras si las reglas del juego cambian cada semana según el ánimo de los aliados legislativos?
Además, la crisis de violencia y desapariciones limita el alcance de cualquier política pública que se quiera implementar desde el Ejecutivo. A esto se suma la presión de organismos internacionales y la creciente vigilancia de los mercados frente a la inseguridad jurídica, lo cual complica cualquier estrategia de inversión o integración regional. En este panorama, Trump tiene ventaja: puede señalar a México como fuente de inestabilidad sin que Sheinbaum tenga con qué desmentirlo.
Congreso y gobernadores: los “aliados” con agenda
El Congreso de la Unión es una jungla. Adán Augusto López, exgobernador y exsecretario, ahora senador y jefe de bancada de Morena en el Senado, tiene la capacidad de hacer y deshacer mayorías. En la Cámara de Diputados, Ricardo Monreal se ha reciclado otra vez como operador político, coordinador morenista y sospechoso habitual de ambiciones futuras.
Mientras tanto, los gobernadores de Morena no son necesariamente aliados sino actores con proyectos propios. Rocío Nahle (Veracruz), Eduardo Ramírez (Chiapas), Salomón Jara (Oaxaca), Clara Brugada (CDMX), y otros como Delfina Gómez o Javier May, operan con agenda territorial, no institucional. Cada uno tiene una base política que, si bien se identifica con la 4T, no responde de forma automática a la presidencia. Y la oposición tradicional (PAN, PRI, PRD) sigue existiendo como ese ex que no olvidas porque sigue chismeando con tus compañeros.
Esta dispersión del poder obliga a Sheinbaum a negociar todo el tiempo, incluso dentro de su propio movimiento. Y si bien ha mantenido cierta estabilidad en la relación con las bancadas legislativas, cada reforma o propuesta relevante —como la del sistema judicial o los temas de seguridad— requiere una ingeniería política tan compleja como frágil.
Sheinbaum tiene enfrente la oportunidad de construir una narrativa poderosa de defensa nacional, liderazgo firme y transformación institucional. Pero para hacerlo necesita primero resolver lo que López Obrador heredó a medias: una crisis de derechos humanos, una guerra territorial, un Poder Judicial tambaleante y una clase política con serios problemas de disociación moral.
Mientras eso no ocurra, Trump tendrá todas las armas narrativas. Puede atacar a México como país descontrolado, corrupto y violento, y encontrar eco en los problemas reales que enfrentamos. Y Sheinbaum, aunque técnicamente presidenta, seguirá pareciendo la directora de una clínica en llamas: muy preparada, muy tranquila, y completamente sola en medio del incendio.
Si quiere cambiar eso, necesita pasar del rol de heredera al de estratega. Construir una narrativa que integre la defensa del país frente a Trump con un verdadero plan de rescate institucional interno. Solo así podrá dejar de apagar fuegos ajenos y empezar a gobernar con el poder que —por ahora— solo tiene en el papel.