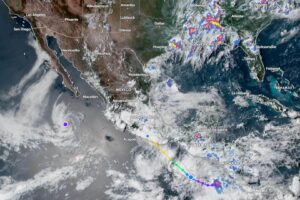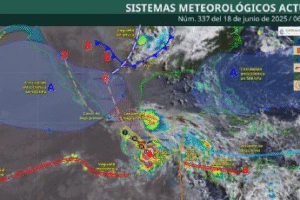—Estamos en vivo, transmitiendo desde el Salón de la Prédica, ubicado al interior del Palacio del Predicador, recinto donde todo está listo para el monólogo del dirigente frente a los representantes de los medios de difusión— explica el reportero, mientras las cámaras capturan el andar del primero entre los ministros encaminándose al atril de acrílico transparente, mueble que exhibe el logo personal de dirigir, el distintivo gráfico que la multitud identifica con el prominente guía en turno.
En el televisor se escucha como fondo una voz con la leyenda —es inútil advertirle a nuestra audiencia que cualquier parecido de esta narración con respecto a la vida real es pura coincidencia—, se trata de la declaración obligada para ejercer el derecho a la difusión sin caer en el riesgo de ser acusado por los tele evidenciados o por las audiencias ante los Tribunales del Bien Decir por actos de difamación o prácticas de sensacionalismo; litigios evitables, pleitos de la expresión políticamente correcta que nunca ha perdido una organización de medios impresos y electrónicos como TIC, la corporación con mayor número de quejas y la más elevada cantidad de me gusta por parte de los consumidores de infoentretenimiento, cadena que después de cumplir con este lavado de manos legal, continúa con la publicación de sus contenidos a través de una conexión a un punto remoto en la que alcanzo a distinguir el audio pero no la imagen, falla de trasmisión que me distrae para meterme en lo mundano de la acera.
Son las seis de la mañana. A la hora de ese telediario, en sincronía con el levantamiento del telón que devela las noticias, como si padeciera un tic nervioso tempranero, estiro el cuello hacia la ventana, pego una oreja al cristal para sintonizar el despertar acústico de las poblaciones animal y humana, mis ojos van a la captura del trajinar callejero en el comienzo del día, percibo los sonidos y las luces que perforan el cristal para conectar mi oído y vista, oigo los coros silvestres y vocales del amanecer cotidiano, escucho de viva voz los tonos musicales de los vendedores y miro los gestos de hospitalidad con que ofrecen alimentos sabrosos, descifro sus voces múltiples de acentos cantaditos y observo los vapores de las ollas que anuncian bocados y bebidas calientes para los madrugadores, presencio el espectáculo que se forma en esa ópera tras el centavo actuada en el escenario cotidiano de la calle, admiro un auténtico performance de la sobrevivencia cantado con eslóganes que se mezclan y orquestan una melodía popular, entonación parecida al canto polifónico de las aves al saludar el día en los árboles del jardín, percibo a esos expositores canoros que informan —hay tamales calientitos—, que piden —lleve pan recién horneado—, que invitan a consumir —atole, café, té—.
Aprovechando la teletransportación del noticioso, desde el anonimato que garantiza el mirador en que estoy, distingo a los vendedores, pertenecen al clan de los ambulantes quienes durante siglos vienen ocupando un espacio cada mañana en las calles, un oficio milenario que se hereda y que se ejerce acompañado de los espíritus de sus ancestros, andan sobre la vía pública ofertando con un volumen alto de voz, copan las aceras y las estaciones del transporte público de pasajeros, incluso, algunos abordan y recorren los furgones para pregonar las delicias de la cocina autóctona y las bondades de las mercancías baratas traídas de ultramar. Ahí parado junto a la ventana de mi habitación, a ese barullo de los ofertantes sólo le compiten los programas matutinos de revista, los de radio noticias y los telediarios a los que pongo atención por ratos.