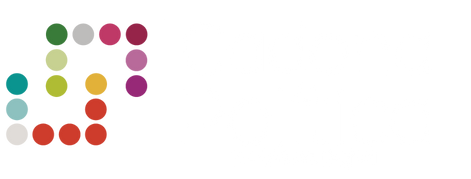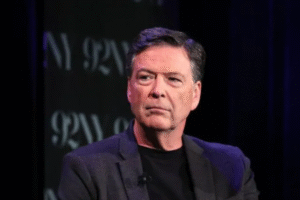Carlos Herrera Toro es un investigador nacido en Latacunga – Ecuador. Miembro correspondiente de la Casa de la Cultura, Núcleo de Cotopaxi. La presente investigación se enmarca en el ámbito de dar a conocer al mundo sobre una tradición que se desarrolla en la ciudad natal del autor. A los habitantes de esta ciudad andina se los llama “Mashcas”, por consumir de forma mayoritaria la harina de cebada tostada, conocida como “Máchica”. Se creía que esta palabra era originaria del kichwa, pero es muy posible que sea del castellano. Es la primera ocasión en que escribe para Cadena Política a nivel internacional.
El vocablo Mashca (Mashka) es un término vulgar (entiéndase no formal) con el que se conoce a las personas nacidas en la ciudad de Latacunga, provincia de Cotopaxi, debido a que en este lugar, desde la Colonia, se ha venido produciendo la harina de cebada, la cual es conocida como máchica. De acuerdo a referencias históricas, importantes molineros asentados en las riberas de los principales ríos de la urbe como: los de Monserrat (Lecheyacu), del Barrio Caliente, entre otros; produjeron esta harina en abundantes cantidades, siendo por ello la ciudad un referente comercial del producto a nivel de la zona. El auge molinero en Latacunga y sus anexos, prevaleció los siglos de dominación española y gran parte de la República. (Paredes Ortega, 1978).
El término tiene dos acepciones. La primera es cuando se utiliza “Mashca” en lugar de Máchica, refiriéndose a la harina de cebada. En este caso es un sustantivo. La otra acepción es cuando el vocablo significa explícitamente: el latacungueño o la latacungueña. En esta última situación se utiliza como hipocorístico (voz cariñosa que reemplaza al gentilicio), mismo que suele ser sustantivado, pero que también se lo puede utilizar para dar una cualidad a los nombres. En sus dos acepciones, sustantivo e hipocorístico, este vocablo introducido no posee variante de género (masculino – femenino), aunque en su acepción como hipocorístico sí tiene alternativa de plural, pues también se puede decir los o las mashcas. En realidad no se sabe cuándo fue que se convirtió en hipocorístico este sustantivo, lo cierto es que desde tiempos muy antiguos ya se conocía a los latacungueños con el término Mashca, y es un hecho indiscutible que el proceso de transformación gramatical susodicho debió haber seguido un camino análogo al de Chulla, que llegó a ser el término que identificó a los quiteños; o el del vocablo Morlaco, que se hizo el referente de los cuencanos.
Es preciso acotar que tanto Chulla como Morlaco tienen la misma naturaleza que Mashca, pues son de origen coloquial, e incluso, fueron instrumentos despectivos con los que se pretendió hacer mofa de las personas, aunque luego pasaron a formar parte de la identidad del pueblo, porque la gente los aprehendió para su acervo y empezó a definirse por sí misma con dichas terminologías.
ORIGEN DEL TÉRMINO
Hay que señalar primeramente que el término Mashca es una deformación del vocablo Máchica, pues según (Sandoval Castro, 2017) los indígenas no podían pronunciar la palabra Máchica y se trababan al hablar, pronunciando Mashca. De ahí que todos los esfuerzos para encontrar el origen de la terminología se deba dirigir para hacerlo del vocablo Máchica y no del término Mashca. En cuanto a esto, se debe mencionar que hay discrepancia entre los investigadores, porque no se sabe si el vocablo tiene raíz en el kichwa o en el castellano, ya que hay distintas evidencias que apoyan a una u otra tesis, todas válidas, pero contradictorias entre sí.
Origen kichwa
Esta es la teoría más difundida y la que tiene mayor aceptación entre los estudiosos, puesto que incluso la (Real Academia Española, 2010), define a máchica como: (Del kichwa Machka). Harina elaborada comúnmente sobre la base de la cebada tostada, que luego es molida.
El investigador Eduardo Cássola, defiende el origen kichwa del término, basándose en definiciones de diccionarios especializados del idioma indígena, en donde se señala que había dos verbos que definían a la acción de moler: Machcana: que era para el grano tostado y Cutana: que era para el grano no tostado. (Cordero, 2002).
Cabe señalar que los verbos referidos hacen alusión a granos cultivados en la región, y no a la cebada, porque esta gramínea no es americana, sino que fue traída por los españoles. En 1493 Cristóbal Colón lleva los primeros granos de cebada a América. (Diccionario Océano, 2008). No obstante a ello, según Cássola: la producción de harina de la intrusa cebada, en la Colonia, tuvo tal trascendencia, que, por algún motivo, el verbo Machcana pasó a definir sólo a la acción de moler cebada y posteriormente se convirtió en un sustantivo para definir a la harina misma.
Es necesario mencionar también que aunque esta teoría es muy lógica y tiene un sustento documentado, no es concluyente, ya que el kichwa, fue intensamente contaminado por el castellano, en un proceso de sincretismo que provocó que muchos de los términos aborígenes desaparecieran del uso común. El quichua (kichwa) iba cediendo al español, pero arrebolado con miles de desfiguraciones y declinaciones como para hacer un nuevo diccionario (Sandoval Pástor , 2011).
Hay muchos ejemplos en cuanto a esto. Los términos taita y mama no son kichwas, como lo creen muchos, sino que son adecuaciones de la terminología coloquial española para referirse a papá (tata) y mamá (mama), y que en realidad padre y madre en kichwa son yaya y mili respectivamente (Diccionario Kichwa – español CCE, Núcleo de Sucumbíos, 2007). El sustantivo Chugchucara no es genuinamente kichwa como se pudiera pensar, aunque posiblemente se originaría de la unión de los términos: chukchu (tembloroso) y kara (cuero), pero no se toma en cuenta que el cerdo llegó al continente americano apenas durante la Colonia. (Campaña Escobar, 2013).
Sin embargo, si el término no es kichwa, como parece no serlo, podría bien ser de otro idioma indígena ancestral, pero de ello no hay testimonio y es muy difícil definirlo, sobre todo porque en la época de la Colonia el kichwa fue impuesto como lengua de interrelación para todos los indígenas de la patria y por ello los idiomas nativos prácticamente desaparecieron; además, como se dijo, la cebada no fue conocida por ningún indígena americano antes de la llegada de los españoles, por lo que resultaría inútil hurgar en los idiomas ancestrales en búsqueda de la definición de algo que para sus hablantes no existió.
Origen castellano
Como se ha dejado entrever líneas atrás, el término máchica parece no ser procedente de los aborígenes, queda entonces pensar que su origen es castellano, aunque no se sabe cuál sería su etimología, no obstante, tras una revisión del DRAE, se ha podido extraer algunas posibilidades lingüísticas relacionadas fonéticamente con máchica. Los verbos: Machacar, 1.-: Golpear algo hasta hacerlo pedazos. 2.- Hacer polvo; y Machucar: golpear, pudieran ser posibilidades de origen del término.
Es muy dable, aunque esto es sólo una posibilidad especulativa, que los españoles hayan utilizado el término machacar o machucar para ordenar a sus peones que molieran la cebada y que por esta situación los indígenas identificaran en la posteridad a su harina con este nombre. Hay quienes sugieren que el término machcana fue el que dio origen al verbo machacar o machucar, porque innumerables vocablos kichwas enriquecieron al castellano, pero los verbos referidos tienen el aval de ser castellanos, ya que fueron utilizados en obras españolas muy antiguas, como El Quijote, capítulo XV y XVIII (Moscoso Vega, 1977). Además de ello, la Academia determina que los verbos machacar y machucar descienden del vocablo castellano macho, que era un martillo grande que servía para golpear y aplastar el hierro.
Kichwa o castellano, lo cierto es que este término es parte de la riqueza cultural de los latacungueños y por ello es menester conocerlo hasta en sus más ínfimos detalles para darle el valor que realmente se merece.
Bibliografía
Campaña Escobar, Rodrigo (2013). Añoranzas. Latacunga: Editorial CCE, Núcleo de Cotopaxi.
Cássola, Eduardo (25 – 05 – 2018). Origen del Término Máchica. (Carlos Herrera Toro, Entrevistador)
CCE, Núcleo de Sucumbíos (2007). Diccionario Kichwa – Español. Sucumbíos: Editorial Impefepp.
Cordero, Luis (2002). Diccionario Quichua – Castellano y Castellano – Quichua (Quinta ed.). Quito, Ecuador: Editorial Coorporación Editora Nacional.
Grupo Océano. (2008). Diccionario Enciclopédico Océano. Madrid: Editorial Océano.
Moscoso Vega, Luis (1977). Para entender mejor el Quijote. Cuenca: Editorial Monsalve Moreno.
Paredes Ortega, Eduardo (1978). Latacunga en la historia. Latacunga: Editorial Andradecarr.
Real Academia Española. (2010). DRAE. Madrid España: Editorial Cervantes.
Sandoval Castro, Carlos (2017). Mashca. Periódico Molinos Monserrat, .
Sandoval Pástor, Rafael (2011). Llacta Cunay. Latacunga: Editorial Ecuador.
Carlos Herrera Toro