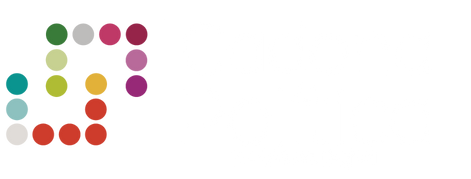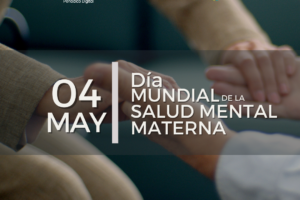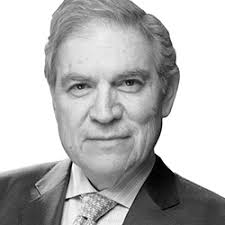El artículo 17 de nuestra Carta Magna establece que ninguna persona podrá hacerse justicia por sí misma.
Raúl Contreras Bustamante
Desde los albores de la humanidad, el Derecho ha sido una herramienta fundamental en la construcción de sociedades organizadas, equitativas y funcionales. Y es que el Derecho, más que un conjunto de normas, ha sido —entre otras tantas cosas— el reflejo del pacto social que permite la convivencia, la resolución pacífica de conflictos y la evolución de los principios que sustentan la civilización.
En las sociedades primitivas, la justicia solía estar aparejada a la venganza privada como, por ejemplo, la Ley del Talión: el agravio se resolvía mediante represalias directas. En la antigua Mesopotamia —con el Código de Hammurabi— la idea de justicia comienza a institucionalizarse, pues comenzaron a sentarse las bases para lo que después se conocería como el principio de proporcionalidad en las penas. Recordar lo anterior es relevante, porque en el país la violencia, la corrupción y la impunidad parecen haberse normalizado.
En la Sociología existe el concepto de “anomia” que resulta interesante. Acuñado a finales del siglo XIX por el francés Émile Durkheim, este término se empleó para describir una condición social en la que las normas tradicionales que guían la conducta individual se debilitan o desaparecen, provocando desorientación e incertidumbre.
Cuando hay un rápido cambio social o económico, y las instituciones no logran adaptarse con la misma velocidad, dejan a los individuos sin un marco normativo claro, llevando a la sociedad a escenarios poco deseables, pues el Derecho es entonces sustituido por la fuerza.
En México, el artículo 17 de nuestra Carta Magna establece que ninguna persona podrá hacerse justicia por sí misma ni ejercer violencia para reclamar su derecho. Es decir, encuentra en el reconocimiento del Derecho la única vía para la solución de los conflictos.
De manera lamentable, parece que en México estamos viviendo una época de anomia. El debilitamiento de las instituciones, la creciente desigualdad, la desconfianza en las autoridades y la impunidad han erosionado de forma profunda el tejido social.
Es de amplio conocimiento que en distintas zonas del país, la ley no es impuesta por el Estado, sino por grupos criminales que se infiltran en el gobierno o que lo sustituyen de facto, imponiendo sus propias reglas y castigos.
De acuerdo con la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción Sobre Seguridad Pública, publicada por el Inegi, en 2023, de los 31.3 millones de delitos ocurridos, sólo 10.4% se denunciaron. Lo anterior implica que cerca de 90% de delitos no se investigaron nunca y la razón principal para no denunciar delitos se atribuye a la desconfianza en las autoridades.
El Ministerio Público abrió una carpeta de investigación sólo en 68% de estas denuncias, y el porcentaje de delitos con una resolución positiva para el denunciante fue 1.2 por ciento
Cada vez es más común observar que la ciudadanía —al no encontrar justicia ni seguridad en las instituciones— recurre a soluciones individuales o paralelas, dejando de lado la norma. Esto se traduce en linchamientos, corrupción cotidiana, evasión de normas, incluso, en la aceptación social de actividades ilegales como vía de progreso económico. Se instala así una cultura de la sobrevivencia, en la que las normas sociales son relativas o simplemente se ignoran.
En este contexto anómico, las reformas a la Constitución y a la ley corren el riesgo de fracasar si no logran reconectar con el tejido moral de la sociedad para restablecer la confianza en la justicia, apostar por la educación y revalorar la importancia que tienen las normas jurídicas.
Como Corolario, la frase de Émile Durkheim: “La cohesión social no es un hecho dado, sino el resultado de instituciones que regulan las relaciones entre los individuos”.