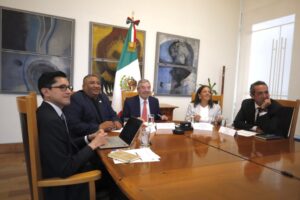De octubre de 2019 a marzo de 2020, el país que vio nacer a Salvador Allende protagonizó una serie de turbulentas protestas sociales derivadas de una crisis que Chile venía arrastrando desde hace por lo menos un década. En los 90, el país andino fue el primero en la región en aplicar al pie de la letra las doctrinas económicas de la Escuela de Chicago y el Consenso de Washington.
En los años posteriores, el ala liberal de todo el mundo presumió a Chile como un ejemplo de desarrollo y libre mercado, como una excepción en Latinoamérica ya ques había logrado reducir de manera considerable los índices de pobreza; entre 2000 y 2015, la proporción de la población considerada pobre (US$ 4 por día) se redujo del 26 a 7.9 %, según datos del Banco Mundial. Y durante algunos años el país sudamericano estuvo en los primeros lugares de desarrollo humano en la región.
Sin embargo, no todo fue miel entre hojuelas y más allá del oropel de índices económicos y de discursos triunfalistas de los liberales de ultranza, bajo ese aparente crecimiento económico sin precedentes se escondía una no tan presumible realidad.
Las reformas económicas de finales de los 80 y principios de los 90 que moldearon el actual sistema económico que predomina en casi todo el mundo, trajeron crecimiento y bienestar, pero a cambio, y en el caso muy particular de Chile, esta bonanza se dio a costa de reducir al máximo la influencia y operación del Estado. En el país de Pablo Neruda la noción de servicios públicos es casi inexistente.
Con la privatización de servicios tan esenciales como la salud, el transporte público, la educación, el sistema de pensiones, entre otros, el chileno de a pie no vio con tanto optimismo la implementación del nuevo modelo económico puesto que, como suele suceder en muchas otras latitudes del mundo, incluido México y el TLCAN, ahora T-MEC, el bienestar llegó a unos, pero no a otros.
Ese fue el germen de las protestas de hace tres años en Chile, acompañadas de la necesidad de una nueva constitución que reemplazará a la de la era Pinochet, promotora del reduccionismo estatal y considerada ilegítima por una gran parte de la población por el simple hecho de haber sido redactada y promulgada durante la época del dictador.
Lo que sucedió después, ya lo sabemos. La sorpresa ha sido que, pese a que una gran mayoría votó por la creación de una nueva constitución, casi el 80 %, una vez presentada a la opinión pública la nueva carta magna, el rechazo fue rotundo: un 62 % del electorado dijo no. El caso no deja de ser paradójico y muestra una clara pero preocupante radiografía del estado actual de nuestras democracias.
Pese a que Chile es un país con altos niveles de educación, la desinformación respecto a la nueva constitución y el desaseo en el proceso de su redacción calaron en el ánimo del electorado que percibió al texto como excesivamente estatista y proclive a otorgar “privilegios” a ciertos sectores de la población. Cabe mencionar que esos sectores son los pueblos originarios.
No entraré demasiado a la cuestión jurídica puesto que no es mi área. Prefiero detenerme en lo que llamó una especie de cáncer que está expandiéndose en nuestras sociedades: la polarización. Cada vez resulta más complicado encontrar un punto medio y poder debatir ideas sin importar que tan disonantes sean. Aplaudo la táctica de Gabriel Boric de apostar por el centro izquierda y de moderar su discurso. Sin duda se trata de una excepción en los tiempos que vivimos. Pero es una excepción necesaria puesto que no hay forma de construir un país sin consensos, y está bastante claro que los autoritarismo no son, ni serán nunca una opción.
Que quede como lección la experiencia chilena.