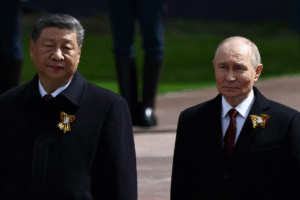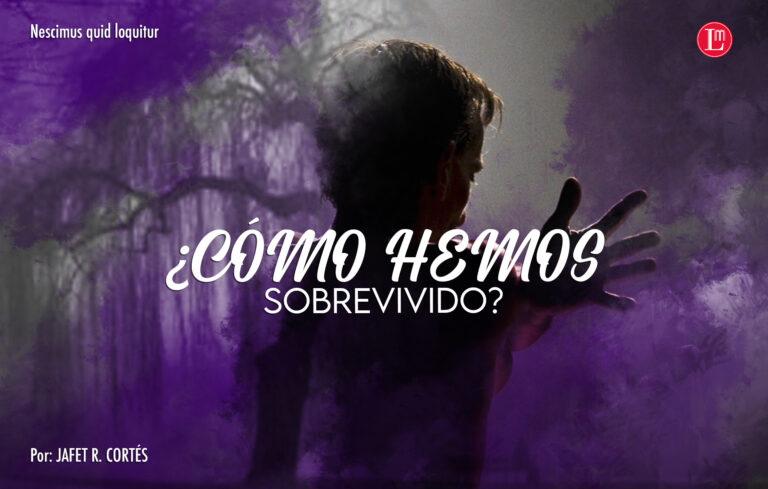Por: JAFET RODRIGO CORTÉS SOSA
Tuve que detenerme, el dolor era tan vasto, proveniente de tantos lados que me exigía voltear y verlo, para que él me viera de vuelta; observar profundamente; introducir la mirada dentro y cuestionar mi extraña manera de vivir, luchando, buscando todo el tiempo mi supervivencia.
Cómo es que había llegado hasta aquí, subiendo escalón por escalón; cómo no terminé muerto en las primeras de cambio, recién nacido como tantos otros; cómo es que no acabó conmigo la primera herida de niño, cuya inocencia hacía que pasara desapercibido el peligro.
Cómo la vida siguió aferrada a mí, después del primer, segundo o tercer accidente; de la primera, segunda, tercera o cuarta derrota; de la séptima, novena, vigésima tercera o trigésima primera pérdida, que de manera artera quitó hasta el aire.
Considerando la cantidad inconmensurable de heridas, entre las más evidentes que marcan la piel, hasta aquellas que materialmente se esconden bajo el espíritu; contando las pesadas lozas que cargamos a cuestas sobre los hombros, y aquellos tantos sentimientos de extrañeza recolectados por décadas, es forzoso preguntar, ¿cómo hemos sobrevivido tanto tiempo?
Vivir, se debe considerar un ejemplo notable de supervivencia, porque no sólo transitamos de la vida a la muerte, sino que el ahora nos empuja de cierta forma a seguir-no seguir, entre sabores amargo-dulces, que se camuflan uno sobre el otro, integrándose, haciéndose uno.
Nacemos, en diferentes cunas, sometidos bajo dificultades diversas, condenados desde el primer instante a la lucha. Separados de la protección de nuestras madres, somos forzados a respirar por nosotros mismos, andar por nosotros mismos; trabajar para comer, para tener un lugar donde estar; motivados por la carencia a salir, buscar algo que satisfaga la necesidad. Nuestro corazón late, a partir de ahí no paramos, hasta que se cierra el telón, hasta que se apagan las luces para nosotros.
Perdiendo el norte, buscamos refugio en aquello que nos lastima, tratando de hacer que el tiempo transcurra a mayor velocidad, de que las penas duelan menos, de que el alcohol curta las heridas y las costumbres se vuelvan vicios que nos acerquen al final.
Sobrevivimos algunas temporadas, quizás las más oscuras, encomendados a la fe, alimentando así nuestras ansias de tener un futuro, aunque sea finito, prolongándolo un poco más antes de que se cierre el telón, antes de que se apaguen las luces para nosotros.
Latitud Megalopólis