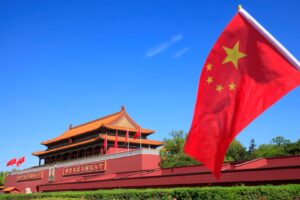Latitud Megalópolis
Cada vez que el enfermero José les llevaba comida a los de pabellón de epilépticos, una agitación nerviosa lo enerva. Era como si penetrase en una jaula de bestias feroces donde tenía que abrirse paso a puntapiés y garrotazos.
La expresión de los enfermos era inhumana, y sus lamentos, aullidos… Unos aullidos que horadaban las entrañas de la tierra, para que el pan brotase igual que de un venero inagotable… Ese pan que confortaba la vida como las hojas de la coca. Con las fauces babeantes, desorbitados los ojos y las uñas en tensión, cual zarpas de tigre, aguardaban la llegada de José. Apenas lo divisaban -acompañado de dos tranquilos dementes que le cargaban los peroles del alimento- sus aullidos tornábanse más penetrantes y lastimeros. La presencia de comida les suscitaba un apetito delirante y voraz. Toda la existencia se reducía al acto de comer, y su concepto era que, después de usa bazofia, ya no habría más… Transcurrirían los siglos de los siglos y sus carnes se pudrirían eternamente sin volver a alcanzar la bendición del cielo: ¡comer! ¡COMER!…
Uno de ellos había intentado devorarse a sí propio. José lo sorprendió cuando llevaba ya devorada parte de la mano. Los sanguinolentos huesos de los dedos simulaban una extraña flor submarina…
Por ello, una obsesión siniestra acosaba la mente de José. A veces – también él-, sentía deseos de gritar. De gritar hasta que sus gritos parecieran aullidos… A ver si de esa manera lograba el alivio y completo deshogo. En una ocasión, habló con el administrador del manicomio.
-Señor-le dijo-, desearía se me revelase de mi cargo. O mándeme a otro pabellón, menos a ese… Tengo miedo. Un día van a acabar por comerme.
– ¡Ja, ja! No seas tonto, José… ¿O es que ya te estás contagiando…?
Cuando el enfermero recordaba las últimas frases de administrador, un creciente estupor lo atormentaba. “¿Será posible? ¿Me estaré volviendo loco?” Y la pregunta se le hundía como clavo, en mitad de la frente. “Tengo que sobreponerme, tengo que sobreponerme”, pensaba, dándose ánimo. Luego traía a su mente la carita de su novia -un rostro dulce y amable-. Muy pronto iba a casarse y dejaría ya de estar solo. A solas con “su pensamiento…”
Ese día, José resulto a liquidar sus temores; dándoles prisa a los dos infelices que lo ayudaban a transportar los humeantes peroles, oprimió con fuerza su garrete. Apenas transpusieron el umbral del pabellón, aullidos resonaron brutales. Sacando las llaves de su bolsa, entró en la jaula de los locos con la entereza de un valiente domador.
Ululando de hambre, los dementes se agolparon alrededor de José, el cual, para someterlos al orden, empezó a hacer usos del garrote. La sangre brotaba de las frentes y cabezas peladas al rape. Félix, un microcéfalo manco, era el más temible, azuzuba a los otros a lanzarse sobre la comida.
Sabás, un orate forzudo, fue el primero en atacar a José; echándosele encima, lo derribó al suelo…
Los demás enfermos, al ver los peroles sin custodios, los vertieron, ávidos, en el piso, entablándose una lucha de perros famélicos. Las temblorosas bocas sorbían del sucio cemento el caldo y los diseminados frijoles.
José logró incorporarse, dejando sin sentido al peligroso alienado, y salió violento a pedir auxilio.
Cuando retornó en compañía de varios empleados para restablecer el orden, encontraron un cuadro dantesco; los desdichados se habían destrozado los unos a los otros…