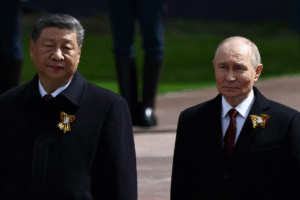Latitud Megalópolis
Por: MANUEL PÉREZ TOLEDANO
En la noche, el pabellón de agitados era una jaula de lamentos, una diabólica jaula de blasfemias y alaridos…

En la noche, las sombras y los ruidos tenían una extraña significación. Hasta sus propias carnes les fundían un desmesurado pavor. El aire mismo se transformaba en un elemento espeso y áspero que los irritaba al grado de provocarles náuseas. Entonces abríanse las bocas desencajadas y el chorro del grito, escapándose por las altas ventanas, se perdía en el duro cielo de la noche…
José María Velázquez, se deslizó sigilosamente de la cama. Cinco noches llevaba sin dormir. Era un hombre atlético de cabeza deforme. Sus ojos -expectantes como ante la primera noche del mundo- movíanse en todas direcciones. El vigilante no estaba en su sitio. José María respiró jadeante. Una alegría inefable, de fiera en libertad, hacíale rechinar los dientes. Mañana, mañana sería el amo del universo… ¡Y qué fácil le resultaría todo! “El amo, el amo, el amo”, repetíase delirante, a cada golpe de sangre que sentía en las sienes.
En un extremo del pabellón, dormía Ignacio Ortega, un pobre demente con la monomanía de andar siempre de rodillas. Jamás poníase de pie, y sus ojos grandes, horribles, de alucinado, miraban perennemente hacia un lejano punto del cielo, como en una suplicante espera. Aguardando quizás la semilla divina que no caía sobre su yerma conciencia. A veces, los loqueros veíanse precisados a golpearlo cuando lo sorprendían comiéndose sus propias deyecciones.
Ahora, Ignacio Ortega, sujetando las cobijas entre los dientes, roncaba igual que un bellaco. Su ojo Derecho, ligeramente abierto a causa de un defecto del párpado, fosforescía lúgubre a las sombras.
Entretanto, José María se arrastraba en dirección al camastro de Ignacio. Sería el amo, el amo, el amo… Y acariciaba con sus manos una astilla de madera, una aguda astilla en forma de puñal. Necesitaba el ojo, el ojo de la sabiduría, el ojo de la luz, el ojo Dios que brillaba en las noches… El iría a robárselo de la órbita insomne para tenerlo en su poder ¡Qué placer tan exquisito experimentaría la gelatinosa materia, resbaladiza como el cuerpo de un pez… Y se lo colocaría en la frente y sería Dios, DIOS, DIOS… El ojo. El ojo, Dios es un ojo, un ojo gigantesco que lo atisba todo…
Y José María llegóse hasta el ojo manantial, el ojo clave… Y hundiendo la astilla en el lagrimal, palanqueó rápidamente. El ojo saltó como una sangrante canica…
Aullando de dolor, Ignacio Ortega despertó tocándose, con los sucios dedos, la cuenca vacía.