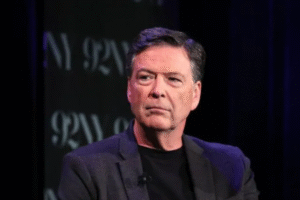La mayoría de los funcionarios públicos de alto rango saben, o eso suponemos, que serán sometidos a un escrutinio público a veces implacable. En algunas ocasiones de manera justificada, y quizá en otras no tanto, sobre todo cuando esa inspección de la opinión pública rebasa los límites del oficio del escrutado y se cuela al terreno de lo personal, de la intimidad.
Esto viene a cuento porque hace unos días la Primer Ministro de Finlandia, Sanna Marrin, se vio envuelta en una serie de escándalos por su aparente afición a las fiestas. Sus críticos afirman que esa conducta pone en tela de juicio su capacidad para seguir en el cargo. El comportamiento de la primer ministro generó un profundo debate al grado de que Marrin tuvo que someterse a un antidopaje del que por cierto salió negativa.
No entraré en la discusión de sí la conducta de la primer mandataria del país nórdico fue la correcta o no. A mí me llama más la atención lo que estos eventos han generado en la opinión pública y la percepción que nos hacemos, o que creamos de quienes nos dirigen.
Uno podría pensar que por tratarse de un país como Finlandia, progresista y muy liberal en lo que respecta a derechos y libertades individuales, este tipo de episodios no tendrían por qué generar tanto alboroto.
Por un lado, hay un obvio golpeteo político contra la primer ministro, el cual no abordaré, porque no es la razón por la que escribo esto, y por otro lado está la idealización que hacen los electores de quienes eligen para cargos públicos.
Entonces, me preguntó, ¿cuál es el límite al momento de pedirles cuentas a quienes nos gobiernan?, en cierto sentido, ¿su vida privada también es competencia del fuero común una vez que entran en funciones?, ¿están obligados a dar explicaciones de cada paso que dan?, ¿o esto solo importa si hace público?, ¿un político debe renunciar a llevar una vida “normal” cuando acepta dirigir un país?
¿Somos tan ingenuos como para creer que una vez cerradas las puertas de sus alcobas, nuestros funcionarios siguen una vida y rutina “ejemplares” ?, ¿el hecho de que salgan de fiesta los vuelve incompetentes? Ciertamente para un latinoamericano que uno de sus gobernantes salga de fiesta o asista a festivales de música sería la última de sus preocupaciones, es más, ojalá esos fueran los únicos problemas con nuestros políticos.
Sin embargo, el escrutinio de este lado del Atlántico a veces también rebasa algunos límites y aunque es cierto que sucede en menor medida, esto se debe también a que nuestras realidades son diametralmente opuestas. Sin negar los propios problemas domésticos con los que cualquier país tiene que lidiar, es un poco triste aceptar que la calidad de muchos de nuestros políticos es infinitamente menor si los comparamos con la Primer Ministro de Finlandia. Para muestra, hay que ver la manera en que ella y su equipo han manejado esta crisis: dar la cara y explicar.
Quizá no hay que poner la vara tan alta y simplemente demandar a quienes nos gobiernan que cumplan, en la medida de lo posible, con sus responsabilidades. Quizá habría que ser más sabios al momento de discernir cuándo efectivamente se está frivolizando el ejercicio de la política (y en este continente abundan los ejemplos). Quizá, si dejamos de idealizar o dejar en manos de una o varias personas nuestro futuro o el de nuestro país, podamos entender que las sociedades se forjan con el esfuerzo de todos los miembros que la componen y que una o dos noches de copas de quienes llevan la mayor carga de responsabilidad, no tendrían por qué significar gran cosa ¿o sí?