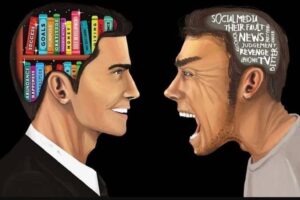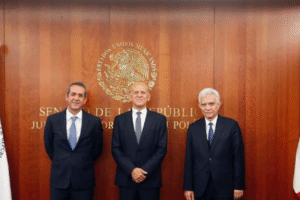Contaba con escasos diez años de edad cuando se verificó en México el Mundial de futbol en 1986. En aquel entonces practicábamos ese deporte con regularidad así que, para la mayoría de mis compañeros, fue un gran acontecimiento. Seguíamos con interés los preparativos por televisión para después pasar a la cancha a “echar una cascarita”, encarnando a los ídolos brasileños, alemanes y mexicanos que participarían en la justa.
Se podrán imaginar el tamaño de mi emoción cuando me enteré de que dos de las selecciones convocadas que jugarían en Monterrey, la inglesa y la portuguesa, se hospedarían en Saltillo. Una de ellas, la primera, lo haría en el desaparecido hotel Camino Real ubicado relativamente cerca de mi casa.
A mi hermano y a mi se nos hizo fácil tomar el balón con el que entrenábamos, subirnos a nuestras bicicletas y recorrer el par de kilómetros que nos separaban de la sede de la selección de Inglaterra. Quizá fue la suerte o unas medidas de seguridad mucho más relajadas que las actuales, pero logramos ingresar al restaurante cuando los ingleses estaban comiendo, todos en un impecable saco con el escudo de su país en el pecho.
A los jugadores les hizo gracia la audacia de los dos pequeños que hasta ahí habían llegado, así que, de buena gana, con frases de aliento y dándonos palmadas en la espalda nos firmaron la pelota. Entre ellos se encontraban estrellas mundiales de la época, de la talla de Gary Lineker, quien se convertiría en el campeón goleador del torneo.
Mi equipo favorito era, por supuesto, el mexicano. Pero al quedar eliminado, ese lugar lo ocupó, claro está, la selección inglesa. Yo quería que ganaran esos futbolistas que habían sido tan amables y accesibles conmigo y con mi hermano, a pesar de que, con su rival en cuartos de final, Argentina, nos uniera un lazo de idioma y localización continental.
Todavía recuerdo la rabia que sentí cuando le dieron por bueno a Maradona ese gol infame que metió deliberadamente con la mano. Fue “la mano de Dios”, dijo cínicamente al terminar el encuentro. Ese gol fue decisivo para que la selección albiceleste se alzara con la victoria en el partido y después en el torneo. Y mi indignación no era tanto porque mi equipo favorito hubiera perdido, sino por la forma artera en que el adversario lo había derrotado.
La culpa no era tanto del arbitraje. Al fin de cuentas, los silbantes son seres humanos que cuentan con fracciones de segundo para valorar y tomar una decisión con respecto a una jugada, muchas veces desde un ángulo complicado. Ahora hay herramientas tecnológicas, como el Var, que antes no existían. No, la culpa es del jugador que hizo la trampa y dejó que se marcara el gol, así como de los aficionados argentinos que lo celebraron a lo grande, no a pesar del engaño, sino por el engaño en sí.
Desde entonces me he preguntado si vale la pena el triunfo a cualquier precio, si el fin justifica los medios. Y la respuesta que encuentro, que es la misma que aprendí en casa, es que no. Los éxitos mal habidos saben amargos, envenenan el alma y, a la larga, se convierten en fracasos. A través de mi vida he aprendido que, si actuamos con rectitud, la mano de Dios, en el buen sentido, guía nuestros pasos y, tarde o temprano, nos ayudará a ganar el partido.