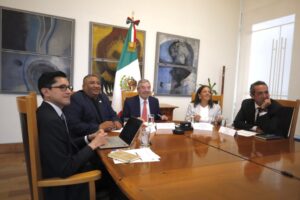“La democracia es el peor sistema de gobierno, a excepción de todos los demás que se han inventado”, decía Winston Churchill. Tenía una buena dosis de razón
“La democracia es el peor sistema de gobierno, a excepción de todos los demás que se han inventado”, decía Winston Churchill. Tenía una buena dosis de razón. México ha pasado por varios de esos sistemas en el todavía doloroso camino hacia la democracia.
Para empezar, fue el único país latinoamericano que después de haber peleado por 11 años para obtener su independencia hasta lograrla en 1821, se convirtió en un imperio. Los Tratados de Córdoba sólo transfirieron el poder de un virrey español a un monarca doméstico, o como ellos le llamaron: emperador. Más años de luchas hasta que el experimento monárquico resultó fallido.
La llegada de la república representativa inició el experimento democrático y por tanto el electoral. Manuel Gómez Pedraza ganó la elección presidencial de 1828 pero el Congreso lo obligó a renunciar y, sin autoridad constitucional, designó a Vicente Guerrero por la presión de las armas del poderoso general Antonio López de Santa Anna.
El primer fraude electoral, la primera simulación, concertacesión, dedazo o imposición autoritaria documentada en nuestra historia democrática.
Desde entonces, el país ha vivido otras situaciones similares como los 72 años de un solo partido en el poder, que Mario Vargas Llosa llamó “la dictadura perfecta”. Fue la lucha tenaz de la oposición, sobre todo la de izquierda, la que arrebató las tareas electorales a la Secretaría de Gobernación y la entregó a un organismo autónomo en 1994.
Desde entonces cada elección, cada peldaño ganado y también cada conflicto postelectoral han develado los defectos de nuestro diseño democrático, que varias veces se han corregido con más defectos.
En aras de la pluralidad, partidos políticos con existencias efímeras por no reunir siquiera el tres por ciento de los votos nos han costado 5 mil millones de pesos en la última década. El instituto electoral obtuvo recursos y poderes excesivos producto de la desconfianza entre grupos políticos, pero al paso de los años toda esa maquinaria se ha volteado contra la confianza y democracia que debía defender.
Hoy, ese árbitro se erige como juez y parte. Puede aplicar cualquiera de las herramientas legales con que dispone en contra de cualquier aspirante a algún cargo de elección popular que le resulte inconveniente, sin ningún criterio de imparcialidad e igualdad.
A Raúl Morón le fue quitada la candidatura al gobierno de Michoacán por no haber comprobado 12 mil pesos en gastos de precampaña, mientras hay estudios serios como “Dinero Bajo la Mesa”, de la firma Integralia, que han documentado cómo en las campañas electorales circulan ilegalmente hasta 14 de cada 15 pesos.
Billetes a manos llenas, de origen incierto, que partidos y candidatos utilizan sin vigilancia alguna y les permiten llegar sin ningún problema al cargo para el que se hayan postulado.
El problema tiene mucho más fondo. Lo que hoy tenemos es un Instituto Nacional Electoral desacreditado y secuestrado por los partidos políticos, pero que puede entrometerse en la libertad de expresión, inundar los medios de comunicación con propaganda política para los partidos sin pagar un solo centavo por ello, sancionar a todo aquel que no se sujete a sus disposiciones, entrometerse en la vida pública más allá de su ámbito de competencia y confrontarse con los poderes de la Unión y sus instituciones.
Nada más alejado de la tradición política liberal que tenemos. La discusión que se ha generalizado es sobre la necesidad de reformar la ley y las instituciones electorales para ponerlas realmente en manos ciudadanas. Ese debate debe pasar inevitablemente por el tema de la libertad.
Una regulación excesiva, inquisitorial y sujeta a intereses de camarillas, sólo propicia una competencia desequilibrada y abre la puerta a la corrupción.
POR ADRIANA DELGADO RUIZ
@ADRIDELGADORUIZ