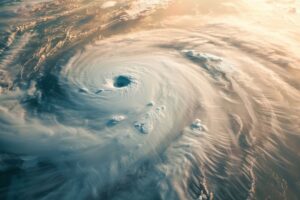El Presidente ha dejado claro que su tarea prioritaria es neutralizar la frágil institucionalidad democrática que la sociedad civil construyó durante los últimos decenios. Observamos un proceso invasivo que como el cáncer afecta aspectos centrales de nuestro régimen político representados por la separación entre los poderes de la Unión, la solidez del sistema de organismos autónomos como contrapesos al poder o la constitucionalidad de la acción gubernamental como pauta de una cultura de la legalidad. Las escasas justificaciones del asedio a nuestro sistema democrático invariablemente giran en torno a la urgencia de impulsar una profunda “transformación” de México. Sin embargo, se trata de un esquema cuyos contornos están vinculados indisolublemente con ideas e instituciones del pasado. Así es como se impulsan tendencias para establecer modelos de gobernanza de carácter unipersonal en base a dictados presidenciales e incluso, intentos por instaurar esquemas monárquicos en algunas regiones del país.
Esto no es nuevo, la democracia no siempre ha sido considerada la mejor forma de gobierno. Así ocurrió con antiguas tipologías sobre las instituciones políticas como la del historiador griego Polibio, para quien la democracia era una forma de gobierno degenerado que ocupaba el último lugar en una clasificación que encabezaban los sistemas aristocráticos. Por su parte, Platón afirmaba que la democracia es solamente el gobierno del número y de la libertad desenfrenada. Mientras que Maquiavelo prefirió denominar República -y no democracia- al gobierno genuinamente popular. Lo mismo acontece con aquellas filosofías de la historia como la de Hegel para quien la democracia es una forma política que pertenece al pasado, aquí la evolución de la civilización es vista a través del paso de una modalidad de gobierno a otra y el momento culminante del desarrollo histórico está representado por la monarquía constitucional. No obstante, la democracia se impuso en la modernidad como una forma positiva de gobierno fundada en el consenso de los ciudadanos.
Ciertamente la democracia ha resultado deficitaria en distintos aspectos que son centrales para nuestra vida cotidiana, como son la desigualdad creciente derivada de una crisis económica que se prolonga en precariedad laboral y salarios de pobreza, la emergencia de un fanatismo político dominado por la exclusión que alimenta la polarización, la restricción de libertades en nombre de la seguridad pública, el desarrollo de una política-espectáculo construida sobre la mentira y, por si fuera poco, la violencia rampante contra las mujeres que osan ser ellas mismas. Pero sin duda, el aspecto más relevante del actual malestar contra la democracia lo ofrece el desencanto político que vivimos, derivado de las consecuencias devastadoras de la incapacidad institucional para enfrentar las múltiples crisis que envenenan nuestras vidas y que está representada principalmente, por la ruptura de la relación entre gobernantes y gobernados.
Si se extingue este vínculo subjetivo entre lo que piensan y quieren los ciudadanos, y aquellas acciones llevadas a cabo por quienes elegimos, se profundizará aún más la crisis de legitimidad política y con ella, el sentimiento mayoritario de que los actores del sistema político no interpretan más a los ciudadanos. De esta manera, la representación política habrá cedido su lugar a la representación de los grupos, facilitando la coincidencia entre el interés nacional y los intereses de la actual clase política. Esta fractura tendrá como consecuencia inmediata e irreversible dejar huérfanos a los ciudadanos de un cobijo que los proteja en nombre del interés común. Por ello, no digamos adiós a la democracia en las próximas elecciones.
isidroh.cisneros@gmail.com
Twitter: @isidrohcisneros
agitadoresdeideas.com