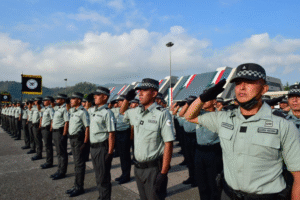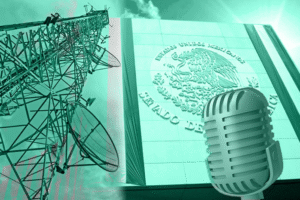La mayoría de los superhéroes que conocemos desde nuestra niñez tienen en común el luchar permanente contra el mal. Lo hacen manteniendo la secrecía de su identidad ya que actúan al margen de la ley. Quizá el caso más emblemático es el de Bruno Díaz, quien de pequeño presenció el asesinato de sus padres a manos de bandidos. Desde entonces, el niño huérfano se preparó físicamente, destinó la fortuna que heredó para tomar la justicia por cuenta propia y se convirtió en Batman, el Caballero de la Noche.
Es probable que por la influencia de esos personajes ficticios en nuestros años mozos no nos preocupen, y a veces hasta sean motivo de celebración, las noticias sobre linchamientos públicos a supuestos maleantes. Ya sea en la plaza de alguna comunidad rural, en una avenida congestionada de una gran ciudad o dentro de una combi del transporte público capitalino, cada vez son más comunes las imágenes de violencia comunitaria sobre delincuentes señalados.
El pueblo se erige en ministerio público, juez y jurado. Sin derecho a una defensa, el acusado es golpeado, vejado y, a veces, ejecutado por la turba. En ocasiones es captado en flagrancia por muchos; otras, el solo dedo flamígero de uno es razón suficiente para caerle a palos. ¿Todos los señalamientos de ese tipo han sido libres de errores o de dolo? Lo dudo mucho. De hecho, una de las razones para abrogar la pena de muerte de nuestro sistema judicial fue precisamente las imperfecciones y fallas de este.
Claro, hay una línea muy marcada entre ajusticiar por venganza a un presunto agresor y actuar en legítima defensa de nuestra familia y nuestro patrimonio. Ahí sí, la vida de nuestros hijos y seres queridos está por encima de todo.
En ambos extremos en el espectro ideológico, tanto en el sistema absolutista defendido por Hobbes, que legitima las monarquías, como en el republicano referido por Rousseau para dar vida a las repúblicas, tanto los súbditos como los ciudadanos ceden muchos de sus derechos y libertades, salvo el de la vida, a condición de que el Estado vele por su seguridad.
El tema no es nuevo. Ya lo narraba Lope de Vega en su popular obra teatral “Comedia Famosa de Fuente Ovejuna” escrita hace más de 400 años, tomada de una historia real sucedida en el pueblo español de ese nombre un siglo y medio atrás, en tiempos de los Reyes Católicos. Los habitantes del municipio entraron a casa del Comendador y le dieron muerte a pedradas por supuestos agravios en su contra. Cuando los jueces fueron enviados para interrogar a los testigos y encontrar a los culpables, atormentando incluso algunos de ellos, solo obtuvieron por respuesta de todos “Fuente Ovejuna lo hizo”.
Durante muchos años la muchedumbre, protegido por el anonimato de la masa, se salía con la suya como lo hicieron los habitantes de Fuente Ovejuna. Ahora es diferente. Las cámaras ubicadas en todos lados, incluidos nuestros teléfonos, anulan la clandestinidad.
Max Weber definió al Estado, hace más de un siglo, como el ente que posee el monopolio legítimo de la violencia. Si queremos vivir en orden y armonía, nadie más puede ejercer esa función reservada exclusivamente para la autoridad: ni los delincuentes, ni las autodefensas, ni el pueblo, ni los superhéroes… ni siquiera el Caballero de la Noche.